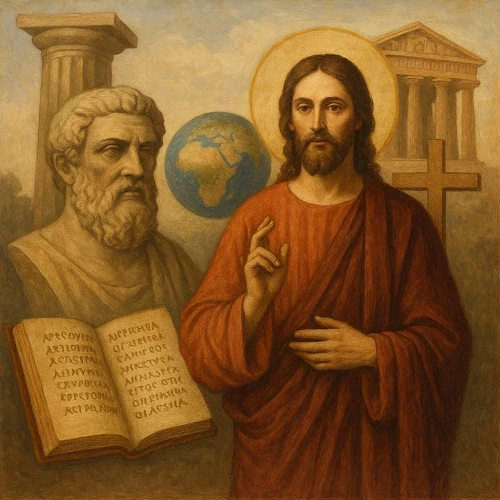"La lengua es más poderosa que la espada"
Atribuida a Eurípides (filósofo griego)
Ca. 484-480 a.C.

Abanicos y lenguaje del amor. Esta asociación frívola, superflua, ha quedado como una impronta con forma de caballitos de mar, tal como se describen los recuerdos almacenados en nuestro hipocampo y corteza prefrontal del cerebro. Pensamos en abanicos y en nuestro imaginario se presenta “la España Cañí” y puede que, en algunos casos, se recreé en nuestra mente la China de tradiciones o el Japón de Samuráis. Aun así, la primera imagen, sin dudarlo queda ligada a la mujer acompañada de su abanico tan presente en su indumentaria, extendiéndose desde sus manos, como apéndice de su propia materialidad física.



Hubo un tiempo en el que podía afirmarse que la mujer se sentía desnuda si olvidaba su abanico. Quién no recuerda a su abuela portando su abanico, uno elegido para los días de diario y otros para acompañarlas durante días de festejo. Momentos inmortalizados en viejas fotografías de familia que retrata a aquellas mujeres acompañadas de su fiel aliado, «capturando todo el viento en sus manos»[1]. Su utilidad, apagar los sofocos y entretener con un ligero movimiento, a veces pausado, en medio de una comunicación animada, renovando ese aire que intermedia cualquier intercambio cercano de alientos y que en ocasiones pudo disipar tensiones o alejar intrigas incómodas.

Pero más allá de su valor utilitario, el abanico suntuario ofrece la posibilidad revisable que le permitiría dar ese salto cualitativo que lo situaría en el podio del arte. Mucho tendrán que ver las Damas del dieciocho y su afán coleccionista que ha permitido preservar algunos de los cuales portan sello y firma de artistas como Joan Werner, Alessandro D’Anna, Nicola Caputi, Jean-Antoine Watteau entre otros. Preciados tesoros, con significación personal, que pasaron de madres a hijas. Pero de esta otra vertiente del abanico, de esta que atiende a su naturaleza matérica lanzándolo al podio del arte, hablaremos en otra ocasión. Pensemos hoy en el abanico y su relación con la historia de las personas, personas relacionadas de un modo particular con estos objetos que, vistos de forma aislada podrían perder ese valor particular y, sin embargo, vistos desde la experiencia y el relato de vida adquieren importancia, consideración y significación personal, lo que en realidad los ha llevado a preservarse de la huella del tiempo.


Precisamente ese deseo de posesión, de pertenencia del objeto, de identidad con el propio objeto, es lo que lo ha conservado a lo largo de la historia para traernos el sonido de un tiempo pasado, sonido que nos habla sobre hechos, modas y costumbres o pensamientos de grupos humanos que ya no permanecen en nuestro mismo espacio-tiempo, cuya impronta ha quedado ligada a nuestro origen. Seguramente, conserva algún recuerdo asociado a su objeto fetiche, un objeto común que para otros no tiene significación alguna, aunque encierra en sí todo un universo de sensaciones personales, «ese exceso que hay en los objetos que escapa a su propia materialidad, o su mera utilización como objeto, esa fuerza como presencia sensible o como presencia metafísica, la magia por la cual los objetos se convierten en valores, fetiches, ídolos y tótems», siguiendo lo que expresa José Luis Valverde Merino, jefe del Área de Registro y Documentación de Patrimonio Nacional, quien ha dedicado parte de su estudio a abanicos de colecciones de la casa real española.

De esa experiencia de vida, de los hechos, de lo material, del conjunto fenomenológico que rodea al abanico, se puede extraer una visión global de los significados y lecturas contenidas en el propio objeto. Como diría el filósofo alemán Martín Heidegger, atendiendo a la cosidad de las cosas, a aquello que escapa a la materia ya que, quedarnos con la materia, lo que físicamente es demostrable, sería quedarnos con el abanico solo como objeto, sería como intentar desvelar los significados de unas sombras descontextualizadas, contempladas sobre un muro inerte, a través de la luz que arroja un solo foco, el del método cartesiano, atrapados en esa Caverna de Platón. Nos perderíamos otras lecturas, otros significados, otras experiencias que no pueden ser vistas con un microscopio.

De este caleidoscopio que rodea al que podemos atender como fenómeno, el del abanico, su lenguaje lo lleva, irremediablemente, a vincularse con el pensamiento humano, ese salto evolutivo que nos sitúa en el podio de la creación humana. Un lenguaje sobre cuyo origen no existen certezas, aunque si encontramos testimonios literarios, que ya aluden a su uso durante el siglo XVII, en autores como Molière o Madame de Sevigné, la escritora tan admirada por la madre del ingenioso novelista, ligado al movimiento del simbolismo francés, Marcell Proust. En este sentido, el fabricante de abanicos parisino Jean-Pierre Duvelleroy, con ocasión de la publicación en 1830 de su libro Le langage de l’éventail (El lenguaje de los abanicos), donde recoge hasta treinta y tres movimientos de abanico asociados a mensajes, expuso en su presentación que se había inspirado en el código utilizado en España y, tal como expone, parece más que probable que fuera en Andalucía, y por extensión, tal como expresa textualmente, «las mujeres españolas quienes inventaron los códigos de señales con el fin de comunicarse disimuladamente». Un código extendido a la cultura oral y que, en un principio, no estaba recogido formalmente en ningún manual anterior al siglo XVIII.

Pronto, los comerciantes de abanicos verían en esta cuestión del lenguaje un filón para hacer negocio, participando en la recreación de códigos que irían adquiriendo complejidad. En este sentido, el abanico de Conversación, ideado hacia finales del siglo XVIII, recogía todo un intrincado juego de preguntas y respuestas codificadas por un número en el que, marcándose este con los dedos, se podía mantener una conversación. Otro de los modelos de abanicos de la época, ideado en 1795 y que permitió expresar palabras, fue el Telegráfico, modelo a partir del cual Charles Francis Baldini publicaría, en 1797, su obra Fanology o Ladies Conversation Fan (Fanología o Conversación de abanicos de las damas). En la misma década, otro comerciante de abanicos londinense, Robert Rowe, pondría a la venta su manual The Ladies Telegraph for Corresponding at a Distance (El telégrafo de las damas para mantener correspondencia a distancia). Ambos autores especificaron todo un sistema a través del cual era posible transmitir cada letra del alfabeto. En el caso de Baldini las agrupó identificando determinadas posiciones en el abanico con un conjunto de letras. Rowe llegó a incluir todo el alfabeto en el varillaje. Este código comunicativo irá cayendo, paulatinamente en desuso, en toda Europa manteniéndose en Andalucía hasta finales del siglo XIX.

Pero este uso comunicativo del abanico, que de un modo espontaneo parece surgir y concluir en tierras andaluzas, llegaría a Europa desde el extremo Oriente, donde este objeto también participó de la esfera simbólica y más cercana a lo comunicativo, siendo adoptado por señoras regias, ligadas a la corte española, como fiel aliado para transmitir un mensaje público. La pionera, Catalina de Austria (1507-1578) quien, fascinada por la belleza de un abanico cingalés, ofrenda a la reina portuguesa de aquella delegación diplomática procedente del extremo Oriente que, en 1541, visita por primera vez el continente europeo, extendió su uso a la Península Ibérica y Austria, como elemento de etiqueta en la corte, una fascinación que llegó a ser compartida por el resto de casas reales europeas. No escapa el detalle del retrato que se encargó, en 1542, al pintor de cámara de Felipe II (1527-1598), Antoine Trouvéon, de su hija María Manuela de Portugal (1527-1545), primera esposa del citado rey español quien, aun siendo diestra, se la representa sosteniendo con su mano izquierda un gumpai (abanico de hierro). Este mismo modelo de abanico e igual modo de sostenerlo por los altos mandos militares del Japón, durante el siglo XI, fue adoptado por las reinas españolas. Una forma de llevar el abanico que, tal como hacían los señores feudales (daimyô) o samuráis con sus tessen, quienes se valieron de estos como símbolo de mando, para reforzar su liderazgo, a sí mismo, estas mujeres se valieron de sus abanicos al modo de heráldica, para proyectar una imagen de rango y autoridad asociada a su condición regia, a la vez que les permitía lanzar mensajes de carácter político. Y de este modo ingenioso, discreto y silencioso, a través de sus abanicos, estas damas se posicionan con prudencia y dentro de los límites marcados, ampliándose, poco a poco, ese horizonte invisible que se irá diluyendo para ir tomando, como lo haría un audaz estratega, posiciones de poder cada vez más significativas, un uso que irá traspasando las murallas de la corte para ser compartido por mujeres de condición más modesta.

Pero situémonos en el siglo XVIII, momento que hoy interesa por ser considerado el siglo de oro del abanico y del lenguaje que a partir de este se hace extensible. Viajemos a esos salones parisinos, salones literarios, de los que fueron anfitrionas y promotoras las salonnières, mujeres cultas que brindaban espacios de encuentro mixtos, muy puestos de moda, donde acudían hombres y mujeres para conversar sobre política, arte, literatura o poesía. Espacios, ocupados por damas acompañadas de sus espadas, agitando sus abanicos como alas de mariposas, removiendo y renovando el aire, dando aliento a sus pensamientos. Espacios que jugaron un papel decisivo en la proyección de la mujer del dieciocho, tal como expresa la historiadora Verónica Trueba Mira, espacios que mostraron que: «Sensibilidad e intelecto no estaban reñidos para muchas de ellas, como demuestra, entre otras, la traductora de los Pincipia mathematica philosophiae naturalis de Newton y la que inicia a Voltaire en el pensamiento científico, madame de Chàtelet». No es casual que, en 1711, el escritor británico Joseph Addison, en su sátira tratando sobre una Academia del Abanico, expresase que: «Los hombres tienen las espadas, las mujeres el abanico, y el abanico es, probablemente, un arma igual de eficaz». Una espada que otorgaba cierta intimidad y protegía una comunicación que pretendía ser discreta, liderada por mujeres, cuya habilidad para el manejo de tan suntuario objeto prefigura, al mismo tiempo, su facultad comunicativa, ingenio y capacidad para la labor diplomática, detalle que no escapó a la perspicacia del escritor británico citado.

Es por todo ello, que le propongo mirar este singular objeto, el abanico, desde su significación simbólica y trascendencia social, descubriéndole, en esta ocasión, su alianza con las mujeres de la época y la participación de algunas de ellas en los cambios sociales que se producirían durante este siglo, valiéndose de su abanico, en su relación con la dialéctica y la diplomacia, llegando a ser más poderoso que la espada. Y, de este modo, tal como harían, en el Japón del siglo XI, los hombres de la guerra, usando sus gumpai, como símbolo de mando, arma defensiva y escudo, hombres que se valieron de estos para dirigir a su tropa en situación de combate, ideando códigos de abanicos que solo conocían sus hombres, así mismo, la mujer del siglo de las luces toma al abanico como fiel aliado, usándolo también como escudo, protegida bajo el manto del buen gusto y la distinción o como símbolo de liderazgo, según la conveniencia. Abanicos sostenidos como espadas por las damas que acudían cuando eran invitadas a participar de rituales de ocio y encuentro social propios de la época, damas que hacían de su abanico su tessen, de los que siguieron acompañándose los samuráis durante el periodo Edo (1603-1868) cuando, para no ofender a su anfitrión, debían dejar sus armas en la entrada de aquellas casas donde eran invitados, aunque bajo la manga de su kimono, guardasen su abanico.

El abanico tomado como cetro de poder, dio cierta autonomía a la mujer del siglo dieciocho, permitiéndole cierto nivel de participación, expresándose sobre cualquier cuestión y dentro de unos códigos propios, en una sociedad donde, tal como expresan las historiadoras Isabel Tuda Rodríguez y María José Pastor Cerezo, «su iniciativa estaba relegada por las rígidas reglamentaciones sociales». Un objeto, el abanico, que llegó para ser ese vehículo comunicativo que le servía para establecer sus propias reglas de interacciones sociales, políticas y afectivas. La acogida que tuvo este aliado, hizo que el abanico tomara cierto protagonismo como parte del ajuar femenino, adorno de moda que, tal como expresan las historiadoras anteriormente citadas, estuvo presente en «la galantería y rituales de costumbres del período Rococó y Neoclásico». Madame de Staël (1766-1817) expresará que: «En el manejo y juego del abanico se aprecia la distinción de las damas y hasta las mujeres más bellas y elegantes, sino saben manejarlo con gracia y donaire, caen en el ridículo mayor». Esta dama, junto a otras mujeres francesas y algunas españolas ilustradas, quedó asociada a los conocidos salones literarios, de los que eran anfitrionas y promotoras.

De este modo y, citando a la historiadora Mónica Bolufer Peruga, quien ha dedicado su trabajo como investigadora al abanico, la presencia femenina irá siendo, «tolerada e incluso reclamada, a la vez que contenida dentro de unas normas que exigían tacto y discreción y que en el siglo XVIII entendían la actividad pública, de forma creciente, como una prolongación del papel doméstico». En la revisión sobre la historia, a estas mujeres se les reconoce, tal como apunta la historiadora, un papel determinante en la evolución histórica, «en el sentido de la civilización, en la medida en que se decía que a través de sus cualidades particulares y de la influencia que ejercían en la sociedad facilitaban los intercambios y la convivencia» que, lejos de la idea de considerar estos salones como lugares frívolos, «más mundano que verdaderamente intelectual», más ligados a la coquetería, estudios como los de Carolyn Lougee o Dena Goodman han expuesto la trascendencia que estos espacios tuvieron para la difusión del conocimiento. En este sentido, Goodman afirma que los salones constituían, y así eran considerados por los ilustrados, «ámbitos de trabajo serio y libre intercambio de ideas, sometido tan sólo a las reglas de la conversación cultivada, cuyos árbitros eran las salonnières». Según Goodman: «Los salones de la Ilustración fueron lugares donde los egos masculinos se encontraban armonizados por el altruismo de las mujeres». Salones donde se facilitaban encuentros estimulantes y que dieron lugar a una nueva sociabilidad a través de la práctica de la «conversación policée» (conversación cultivada) y controlada por las mujeres, espacios donde, «la conversación sociable se constituía en referente de distinción y modernidad».


De este modo, «el abanico podía ser sensato o coqueto», citando a las historiadoras Tuda Rodríguez y Cerezo Pastor. Sensato y más cercano a asuntos de estado y diplomacia, donde el propio abanico ya informaba sobre su propietaria según se llevaba, según la representación contenida, calidad o decoración; identificando a la mujer que lo sostenía por toda una simbología relacionada, a su vez, con el uso que de este hacía en sociedad o por lo diestra que era en su manejo. También podía ser coqueto, constituyéndose como el instrumento idóneo del que las damas de la época se valían para comunicarse con sus galanes, empleando todo su ingenio, generando al efecto códigos secretos, a partir de los cuales poder expresarse libremente desairadas, receptivas a promesas de afecto, disculparse o negarse en rotundo ante una proposición poco acertada; también, para hacer una promesa y, en ocasiones, empleándolos como escudo para protegerse, haciendo de «biombo del pudor» en alusión a palabras textuales de Molière para referirse al abanico. El propio objeto podía servir para atraer la atención o proponer un encuentro de modo tácito y hacer parecer casual el olvido de un abanico que instaba a devolverse a su dueña por quien oportunamente lo encontraba. La excusa perfecta para un encuentro lícito y nada censurable.



Atendiendo al contexto social de la época, pensemos en aquellas cuestiones relacionadas con la idea de amor frente al matrimonio, contexto en el que, a pesar de que a la mujer se le permitía ciertas licencias, estas seguían viéndose encorsetada, coartadas dentro de los cánones de comportamiento establecidos para su género y sexo. En este contexto la mujer se sirvió de su abanico como fiel aliado en sus relaciones amorosas, empleando un código específico al efecto, a través de movimientos, creando todo un lenguaje para desenvolverse con alguna libertad y expresarse más o menos a su antojo, lejos de las miradas críticas de una sociedad que, a la mínima, las censuraba duramente.



Montesquieu, refiriéndose a los salones parisinos, los presentaría como: «Un estado dentro de un estado». Estas mujeres aportaron a la sociedad francesa «un auténtico art de vivre fundado especialmente en una sociabilité con la que hay que relacionar la cortesía, la urbanidad, la galantería, la curiosidad intelectual, la perspicacia psicológica, el refinamiento del gusto», según apunta la historiadora Verónica Trueba. Pero no olvidemos que, lejos de idealizar esta realidad, si se admitía la participación de las mujeres, esta debía ser en las formas de «sociabilidad cultivada», esperando que, «se comportasen como anfitrionas amables, que desplegasen elegancia y buenas maneras sin dejar de mostrarse discretas, y dominasen el arte de la conversación sin poner nunca en evidencia a sus contertulios con sus conocimientos. Es dentro de esos límites como se les reconoce un papel para refinar las costumbres y la civilización», tal como lo expresa la historiadora Mónica Bolufer.

Aunque las tertulias españolas fueron en su mayor parte lideradas por mujeres aristocráticas a las que se les reconocía una cierta autoridad, otras señoras, interesadas por el conocimiento, también participaron de este entusiasmo por la conversación intelectual, entre las que se encuentra a Gracia Olavide, hermanastra de Pablo de Olavide, asidua asistente a las tertulias en sus distintas residencias de Madrid o Sevilla, quien acaparó la atención y el reconocimiento por sus aportaciones, quedando expuesta su brillantez y talante de mujer culta.
Con estas pinceladas sobre una historia heredada, quizás pueda ocurrir que, a partir de ahora, cuando vea un abanico en las manos de alguna señora, este adquiera una significación distinta, que le traiga a su memoria la imagen de aquellas pioneras cuya inteligencia y audacia les permitió idear aquel lenguaje, aquel código de comunicación propio y reservado, que aportó cierto poder de control, de participación en los espacios públicos. Damas que a través de la dialéctica y la diplomacia tomaron un papel activo en asuntos que, más allá del cortejo o la cita amorosa, se relacionó, en ocasiones, con asuntos de estado. Seguramente, a partir de ahora, cuando piense en el lenguaje del abanico, piense en el significado de este que trasciende la imagen frívola de la cortesana relajada y entregada a asuntos amatorios. Desde luego, tendrá que admitir que esta mujer activa, inquieta por la cultura y el conocimiento, entra en conflicto con la idea de una mujer del dieciocho recluida al mundo de lo doméstico, alejada de toda actividad participativa en lo político y social, limitada a espacios reservados y, entendidos como oportunos al mundo femenino o, en el mejor de los casos, entretenida en el coqueteo y entregada a placeres mundanos.
El abanico y su lenguaje, un lenguaje nacido en Andalucía, tierra desdeñada por quienes desconocen la historia y la herencia que, esta tierra, ha cedido generosa a un país común, a veces, perdido en trifurcas banales de las que no participa. Una tierra que acoge lo exótico, lo nuevo y lo hace suyo. Una tierra que sabe mirar más allá de sus fronteras, sin poner límites a las suyas propias. Una tierra cuyo himno incluye a una Andalucía libre, España y la Humanidad, humilde y modesta que se autocensura duramente y al mismo tiempo camina con dignidad, sin pudor, sin complejos, con conciencia de origen. Una tierra que dio de sí la primera Gramática castellana, de la mano del sevillano Antonio de Nebrija, muy a pesar de la voz de la ignorancia que pretende imponerse haciendo burlas de un acento propio que ha evolucionado a partir del ingenio y la creatividad de esta tierra fértil. Una tierra viva, Andalucía, que ha dado a luz nombres ligados a la cultura, el arte, la política, la ciencia y la literatura universal.
Es probable, si ha llegado hasta aquí, que a partir de ahora vea este singular objeto trascender su materialidad. Un objeto, el abanico, que comienza a existir aportando ese soplo de aire, como preservador de la vida, también como cetro de un rey o reina, como arma defensiva, como adorno, como instrumento comunicativo, objeto coleccionable que nos habla de la historia y que incluso, llegaría a alcanzar el podio del arte. Un objeto poliédrico que revela distintas lecturas por su amplitud y alcance, que podemos sentir como propio, identitario, ligado a una historia heredada y compartida; un objeto que, atendido como fenómeno en sí mismo, contiene significados ocultos que se hayan detrás de esas sombras proyectadas que hoy nos llegan con más o menos nitidez.
Las cosas que te hace sentir el arte, las cosas que te hace pensar.
[1] La historiadora A. Jordan Gschwend, citando a otros investigadores, refiere uno de los versos de unos rollos de pintura del periodo Muromachi, donde se retrata a Hojo Soun (1432-1519), uno de los señores feudales, acompañado de su abanico plegable cerrado, en el que se expresa: «el abanico que sostiene es un símbolo de su gran poder, capturando todo el viento en sus manos». Esta cita también es recogida por J. L. Valverde, 2010, p. 90