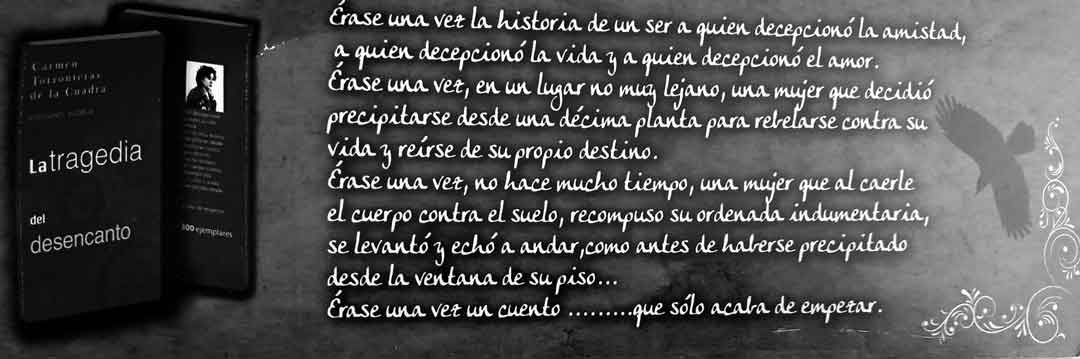
Con el segundo golpe de nueva realidad perdí, esta vez, el amor que creía haber encontrado y tras incontables humillaciones e interminable dolor llegó el día en que, por fin, aprendí a decir “¡Basta!”. Eso fue cuando un desconocido aire liberador me empujó, tímidamente, a abandonar al hombre-espejismo con quien por unos años compartí comida y cama. El sueño adolescente del amor, que creí haber encontrado, se transformó en pesadilla con el devenir diario de los acontecimientos y el príncipe azul de mis deseos terminó por descubrirme su auténtico color negro. La ilusión de años de búsqueda, que yo había alimentado a la sombra de maravillosos cuentos infantiles, me explotó en la cara, con un olor fétido y nauseabundo, y desaparecieron, con mayor rapidez de lo que me costaron construir, aquellas edulcoradas mentiras de infancia, y me sentí profundamente decepcionada con el engaño fatal con el que habían sido embaucados mis sentidos, y con aquella perturbadora ensoñación que me resultó, a la vez, casi mortal y mágica. Una ráfaga de aire liberador fue la causante de que un día pudiera hallar fuerzas para abandonar a mi verdugo, y entonces me fui. Con mi adiós le devolví su falsa sonrisa, su maldad, sus amenazas. Le dejé sus pertenencias y las mías, y a cambio, él me regaló heridas internas, peligrosas mentiras y muchos de sus fantasmas.
Todas estas circunstancias me adiestraron para soportar con cierta resignación la pérdida de las cosas, y hasta aprendí a vivir con la falta de las personas amadas, y aprendí a sortear cuanto el destino, una vez tras otra, colocaba traicioneramente en mi camino, pero de entre todas las maldiciones que me enviaba la suerte, el adiestramiento no me enseñó a soportar la más grande de las aflicciones: la muerte de mi hijo.
Ese fue el mayor de los castigos.
Esa fue la peor de las nostalgias.

El destino, una vez más, conjuraba los elementos para volver a vencerme. Fue entonces cuando mi mente se trasladó a vivir en el infierno, cuando mi espíritu huyó fuera de mí y cuando mi corazón adquirió la ingravidez del corcho, vaciándose de sentimientos, ocupado por una oscuridad insoportable y funcionando como un órgano exiliado en otro desacostumbrado e ignorado rincón del cuerpo. Mi existencia se convirtió en condena. Atravesaba la frontera de los segundos para vivir un minuto martirizada por un dolor espantoso e inmenso, ahogada en pensamientos de tragedia y al borde de la locura.
¡¡¡La vida me dolía tanto!!!. La oía susurrar a mi lado arañándome el alma. Se me había quedado prendida a la garganta, agarrada, pegada, sin poder expulsarla a pesar de mis incontables suspiros. No podía achicar el suplicio de dentro; si inspiraba ansiedad, expiraba infierno. Era tanta la anarquía que gobernaba mi cuerpo que debía ordenarle funcionar: a la sangre, que corriera; al aire, entrar y salir de los pulmones y al corazón, allá donde estuviera, seguir latiendo. Sin embargo, con mis escasas fuerzas, lo que yo de verdad deseaba era dormir eternamente, desaparecer, dejar de existir, liberarme y volar, vencer los dolores del alma y dejar de sufrir.
Volar. Desaparecer. Volarrrr
Carmen T.C














